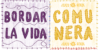Crónica Taller con Asociación de Mujeres Ally Alpa Ally Kawsay
Nos recibe la bruma y el frío de la comunidad Paniquindra, ubicada en las faldas del volcán Cubilche, Imbabura, un paisaje tejido de chakras cultivadas por las familias de la comunidad.
La Asociación de Mujeres Ally Alpa Ally Kawsay está conformada por mujeres del pueblo karanki. hablan y se escuchan en kichwa. La más joven tiene 18 años y la mayor 60 años, no todas pudieron terminar la escuela. Comuneras, agricultoras, crían animales, todas madres, algunas son cabeza de hogar, sus hijos mayores han migrado a buscar trabajo en las ciudades y ellas han quedado a cargo de la tierra y algunas de los nietos.
El taller que llevamos se desarrolló en una de las aulas del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe que ya no funciona, ellas usan el lugar para guardar sus materiales, reunirse cada lunes para recibir talleres que mejoren su agricultura.
Comenzamos el taller y el primer ejercicio que llamamos “Mosaico de la vida comunera” nos ayuda a comprender qué significa “trabajar juntas”. Ellas usan ejemplos concretos para decir que juntas es más fácil mantener sus huertos e intercambiar secretos y remedios para las plantas, también piensan que vender los productos podría ser más fácil si se reparte la tarea entre todas y, en medio de esta conversación, surge una voz, desde atrás, que recuerda que además pasar un tiempo juntas les hace sentir bien.
Trabajar juntas se ve como un corazón, un árbol, una espiral, un círculo y una nube.
Durante el ejercicio que llamamos “Mapa de la vida comunera” salimos del aula a ver el entorno, describimos el paisaje y comenzamos a hablar sobre las plantas que son propias de aquí, que se pueden cultivar en los distintos pisos climáticos. Durante la conversación ellas se refieren a las lagunas del volcán Cubilche y el páramo como lugares que forman parte de su comunidad y dicen estar organizadas para cuidarles. Pero también reconocieron vacíos en ese paisaje. perdieron su escuela hace años y eso implica tener que enviar a sus hijos fuera de la comunidad para que puedan aprender a leer. “Ojala se pudiera enseñar aquí mismo” dicen.
Durante el ejercicio que llamamos “carta a nuestra mentora” ellas dijeron que les resultaba difícil reconocer a una mentora en su vida. Surgen relatos de soledad, rechazo en sus propias familias y la falta de solidaridad que sintieron en sus vidas. Por este motivo, se hizo una adaptación del ejercicio y se les pidió que escribieran una carta a ellas mismas del pasado, cuando eran niñas, agradeciendo la fortaleza que encontraron para sobreponerse y que le cuenten cosas que creen les va a servir en la vida. Nosotras hicimos de escribanas. Las cartas que resultaron desean sabiduría a las niñas que fueron y les piden estar atentas y desconfiadas porque “no todas las personas les tratarán bien”
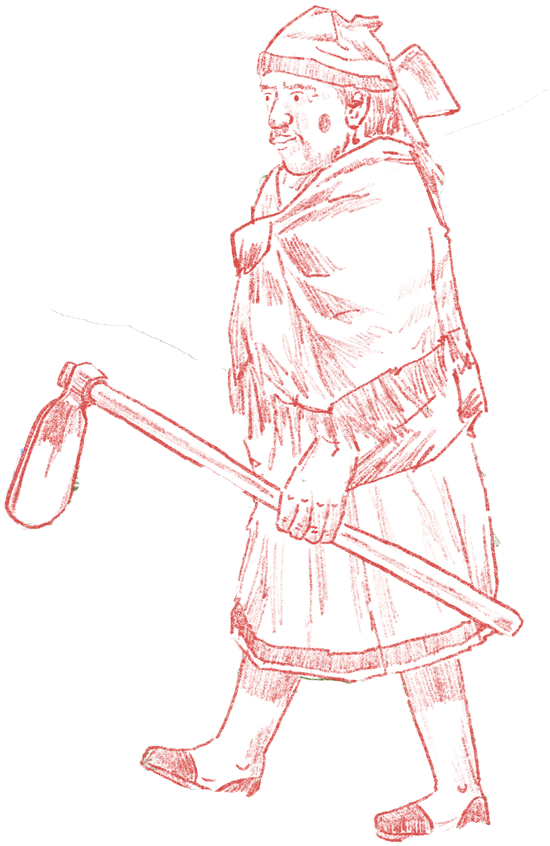

Desafíos y reflexiones educativas
Nuestro taller se asienta en la idea de un círculo y una serie de preguntas que invitan a la conversación, esto podría parecer sencillo, pero hay que tener en cuenta que en muchas de las mujeres de sectores populares es muy vigente la experiencia educativa asociada a la jerarquía, donde alguien que tienen conocimiento, habla y el otro, ignorante, escucha.
El círculo de conversación es un intento de que ellas puedan verse físicamente reunidas en un círculo, o en grupos de conversación, que escuchen voces en conversaciones simultáneas, que sientan que el resultado del taller son sus propias voces, desde su experiencia hacemos palabra y conocimiento para el colectivo.
No obstante, resultó desafiante el hecho de que un número de compañeras no estaban alfabetizadas, por tanto, guardaron una actitud más silenciosa, cuando nos dimos cuenta de esto, nosotras tomamos el rol de escribanas aunque ahora pensamos que en próximas ocasiones debemos preparar una versión de taller que evite la escritura y llevar toda la dinámica a la oralidad
También debemos reconocer que como educadoras provenientes de contextos urbanos y mestizos estamos mal acostumbradas a pensar que las compañeras indígenas son bilingües y de esa manera nosotras que hablamos únicamente castellano no debemos hacer ningún esfuerzo. Las compañeras de la Asociación prefirieron, buena parte del tiempo, hablar en kichwa, haciendo pausas para traducir al castellano, un gesto de mucha dignidad que nos recordó que para trabajar en términos interculturales necesitamos aprender la lengua, prever los recursos necesarios que nos permitan incorporar educadoras kichwa hablantes o intérpretes que nos permitan aprovechar mejor la conversación, sin obligar la traducción constante al castellano.
Al final del encuentro, nosotras ofrecimos alimentos que habíamos llevado y ellas también pusieron algo sobre la mesa, papas de distintas formas y colores, con cascaras o peladas y cocinadas con cebolla y huevo, muchos granos, especialmente fréjol preparado de distintas formas, maíz tostado y ají. Su hospitalidad nos convierte de facilitadoras del taller a huéspedes de la comunidad, y nos recuerda que los encuentros educativos son, finalmente, encuentros de con-vivencia donde una sale siempre comprometida.